Prólogo.
Primera Parte: Del Conocimiento De Dios Y De Nosotros Mismos.
Segunda Parte: La Ley Del Señor.
4. La Ley Es Una Etapa Para Llegar A Cristo.
Tercera Parte: De La Fe.
Cuarta Parte: De La Oración.
Quinta Parte: De Los Sacramentos.
Sexta Parte: Del Orden En La Iglesia Y En La Sociedad.
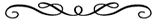
Breve Instrucción Cristiana
PRÓLOGO.
Después de haberse visto obligado a permanecer en Ginebra en septiembre de 1536, Calvino creyó que la enseñanza de la fe reformada necesitaba un breve tratado accesible a todos, que sirviera de catecismo para toda la Iglesia. Durante el invierno de 1536-1537, él mismo redactó en francés, la “Breve Instrucción Cristiana” que nos honramos en reeditar hoy. Se trata de un resumen de su primera “Institución Cristiana”, publicada en el mes de marzo de 1536, y en la cual encontramos literalmente traducidos al francés muchísimos párrafos de la “Institución”. Esta “breve instrucción” fue sustituida en 1542 por un catecismo, ideado conforme a un nuevo plan y redactado en forma de preguntas y respuestas, que se convirtió en el Catecismo de las Iglesias reformadas valonas de los Países Bajos. Creemos que la fama del “Catecismo” ha dejado injustamente en la sombra a la “Breve Instrucción Cristiana”, cuyos méritos, sin embargo, son y siguen siendo extraordinarios. Su concisión, la nobleza de su estilo, la admirable profundidad de su pensamiento, la elevación de las directrices prácticas de cada párrafo, la convierten a nuestros ojos, hoy como ayer, en un opúsculo admirable para la evangelización y consolidación de la fe. De antemano damos gracias por los frutos que ciertamente producirá este librito completamente saturado de la saludable enseñanza de las Santas Escrituras.
PEDRO MARCEL
PRIMERA PARTE: DEL CONOCIMIENTO DE DIOS Y DE NOSOTROS MISMOS.
1. TODOS LOS HOMBRES VIVEN PARA CONOCER A DIOS.
Ni siquiera entre los bárbaros y completamente salvajes es posible encontrar un hombre que carezca de cierto sentido religioso; y esto es debido a que todos nosotros hemos sido creados para este fin: conocer la Majestad de nuestro Creador y, una vez conocida, tenerle en gran estima por encima de todo, y honrarle con todo temor, amor y reverencia.
Dejando aparte a los infieles, que solo tratan de borrar de su memoria este sentido de Dios, implantado en sus corazones, nosotros, los que hacemos profesión de piedad, hemos de tener presente que esta vida caduca y que pronto terminará, no debería ser otra cosa sino una meditación de la inmortalidad. Ahora bien, en ninguna parte podemos encontrar la vida eterna e inmortal, si no es en Dios. Por tanto, el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar el único reposo sólo en Él.
2. DIFERENCIA ENTRE LA VERDADERA Y LA FALSA RELIGION.
Nadie querrá ser considerado como absolutamente indiferente a la piedad y al conocimiento de Dios, ya que está demostrado, por consentimiento general, que si llevamos una vida sin religión, vivimos miserablemente y no nos distinguimos en nada de las bestias.
Pero existen maneras muy diversas de manifestar la religión de cada uno; pues la mayoría de los hombres no obran precisamente movidos por el temor de Dios. Y puesto que, quiéranlo o no, se sienten como obsesionados por esta idea que continuamente les viene a la mente: “que existe alguna divinidad cuyo poder les mantiene de pie o les hace caer”; impresionados, de una u otra forma, por el pensamiento de un poder tan grande, le profesan cierta veneración por miedo a que se enoje contra ellos mismos si le desprecian demasiado. Sin embargo, al vivir fuera de Su ley y rechazar toda honestidad, demuestran una gran despreocupación, pues están menospreciando el juicio de Dios. Por lo demás, como no conciben a Dios según su infinita Majestad, sino según la loca e irreflexiva vanidad de su mente, de hecho se apartan del verdadero Dios. He aquí por qué, aun cuando hagan un esfuerzo cuidadoso por servir a Dios, esto no les vale para nada, ya que en vez de adorar al Dios eterno, adoran, en su lugar, los sueños e imaginaciones de su corazón.
Ahora bien, la verdadera piedad no consiste en el temor, el cual muy gustosamente eludiría el juicio de Dios, pues le tiene tanto más horror cuanto que no puede escapar a él; sino más bien en un puro y auténtico celo que ama a Dios como a un verdadero Padre y le reverencia como a verdadero Señor, abraza su justicia y tiene más horror de ofenderle que de morir. Y cuantos poseen este celo no intentan forjarse un dios de acuerdo con sus deseos y según su temeridad, sino que buscan el conocimiento del verdadero Dios de Dios mismo, y no lo conciben sino tal y como se manifiesta y se da a conocer a ellos.
3. LO QUE DEBEMOS CONOCER DE DIOS.
Como la Majestad de Dios sobrepasa en sí la capacidad del entendimiento humano e incluso es incomprensible para éste, tenemos que adorar su grandeza más bien que examinarla para no vemos completamente abrumados con tan grande claridad.
Por esto debemos buscar y considerar a Dios en sus obras, a las que la Escritura llama, por esta razón, “manifestaciones de las cosas invisibles” pues nos manifiestan lo que, de otro modo, no podemos conocer del Señor.
No se trata ahora de especulaciones vanas y frívolas para mantener nuestro espíritu en suspenso, sino de algo que necesitamos saber, que es alimento y que confirma en nosotros una auténtica y sólida piedad, es decir, la fe unida al temor . Contemplemos, pues, en este universo la inmortalidad de nuestro Dios, de quien procede el principio y origen de todo lo que existe; su poder que ha creado un tan gran conjunto y ahora lo sostiene; su sabiduría que ha compuesto y gobierna una variedad tan grande y tan diversa según un orden exquisito; su bondad que ha sido en sí misma causa de que hayan sido creadas todas estas cosas y de que ahora subsistan; su justicia que se manifiesta de un modo maravilloso en la protección de los buenos y en el castigo de los malos; su misericordia que, para movemos al arrepentimiento, soporta nuestras iniquidades con tan gran dulzura.
Por cierto que este universo nos enseñaría, en la medida que lo necesitamos, y con abundantes testimonios, cómo es Dios; pero somos tan rudos que estamos ciegos ante una luz tan brillante. Y en esto no pecamos sólo por nuestra ceguera, sino que nuestra perversidad es tan grande que, al considerar las obras de Dios, todo lo entiende mal y torcidamente, tergiversando por entero toda la sabiduría celestial que, muy al contrario, resplandece en ellas con gran claridad.
Tenemos, pues, que detenemos en la Palabra de Dios que nos describe a Dios de un modo perfecto por sus obras. En ella se juzgan sus obras no según la perversidad de nuestro juicio, sino según la regla de la eterna verdad. Allí aprendemos que nuestro único y eterno Dios es el origen y fuente de toda vida, justicia, sabiduría, poder, bondad y clemencia; que de Él procede, sin excepción alguna, todo bien; y que, por consiguiente, a Él se le debe con justicia toda alabanza.
Y aunque todas estas cosas aparecen claramente en cualquier parte del cielo y de la tierra, en definitiva sólo la Palabra de Dios nos hará comprender siempre y con toda verdad el fin principal hacia el que tienden, cuál es su valor, y en qué sentido tenemos que interpretarlas. Entonces profundizamos en nosotros mismos y aprendemos c6mo manifiesta al Señor en nos otros su vida, su sabiduría, su poder; y cómo obra en nosotros su justicia, su clemencia y su bondad
4. LO QUE DEBEMOS CONOCER DEL HOMBRE.
El hombre fue, al principio, formado a imagen y semejanza de Dios para que, por la dignidad de que tan noblemente le había Dios revestido, admirase a su Autor y le honrase con el agradecimiento que se debía.
Pero el hombre, confiando en la excelencia tan grande de su naturaleza, olvidó de dónde procedía y quién le hada subsistir, y pretendió alzarse contra el Señor. Fue, pues, necesario que se le despojase de todos los dones de Dios, de los cuales se enorgullecía locamente, para que así, privado y desprovisto de toda gloria, conociese al Dios que le había enriquecido con generosidad y a quien se había atrevido a despreciar.
Por lo cual, todos nosotros, que procedemos de Adán, una vez que esta semejanza de Dios ha desaparecido de nosotros, nacemos carne de la carne. Pues, si bien estamos compuestos de alma y cuerpo, sentimos siempre y únicamente la carne, de suerte que sea cual fuere la parte del hombre sobre la que fijemos nuestros ojos, sólo podemos ver cosas impuras, profanas y abominables para Dios. Pues la sabiduría del hombre, cegada y asediada por innumerables errores, se opone continua mente a la sabiduría de Dios; la voluntad perversa y llena de afectos corrompidos a nada profesa más odio que a su justicia; las fuerzas humanas, incapaces de cualquier obra buena, se inclinan furiosamente hacia la iniquidad.
5. DEL LIBRE ALBEDRIO.
La Escritura atestigua con frecuencia que el hombre es esclavo del pecado; lo que quiere decir que su espíritu es tan extraño a la justicia de Dios que no concibe, desea, ni emprende cosa alguna que no sea mala, perversa, inicua y sucia; pues el corazón, completamente lleno del veneno del pecado, no puede producir sino los frutos del pecado.
No pensemos sin embargo que el hombre peca como impelido por Una necesidad ineludible, pues peca con el consentimiento de su propia voluntad continuamente y según su inclinación. Pero como a causa de la corrupción de su corazón odia profundamente la justicia de Dios, y por otro lado le atrae toda suerte de maldad, por eso se dice que no tiene. El libre poder de elegir el bien y el mal –que es lo que llamamos libre arbitrio.
6. DEL PECADO Y DE LA MUERTE.
El pecado, según la Escritura, es tanto esta perversidad de la naturaleza humana que es la fuente de todo vicio, como los malos deseos que nacen de ella, y los injustos crímenes que éstos originan: homicidios, hurtos, adulterios y otros parecidos. Así, pues, todos nosotros, pecadores desde el vientre materno, nacemos sometidos a la cólera y a la venganza de Dios.
Y cuando ya somos adultos, acumulamos sobre nosotros, cada vez más pesadamente, el juicio de Dios.
Por último, durante toda nuestra vida, avanzamos más y más hacia la muerte. Pues si no hay duda alguna de que cualquier iniquidad es odiosa para la justicia de Dios, ¿qué podemos esperar ante Él, nosotros que somos miserables y estamos abrumados por el peso de tanto pecado y manchados con innumerables impurezas, sino una confusión segura, según su justa indignación?
Este conocimiento, aunque aterra al hombre y le llena de desesperación, nos es sin embargo necesario para que, desnudos de nuestra propia justicia, privados de toda confianza en nuestras propias fuerzas, y desprovistos de cualquier esperanza de vida, aprendamos, comprendiendo nuestra pobreza, miseria e ignominia, a postramos ante el Señor, reconociendo nuestra iniquidad, impotencia y perdici6n, sepamos adscribirle toda la gloria por la santidad, el poder y la salvación.
7. COMO SOMOS ENCAMINADOS A LA SALVACION y A LA VIDA.
Si este conocimiento de nosotros mismos, que nos muestra nuestra nada, ha penetrado verdaderamente en nuestros corazones, entonces nos será fácil el acceso al verdadero conocimiento de Dios. Este Dios ya nos ha abierto una especie de primera puerta en su Reino, al destruir estas dos nefandas pestes: la seguridad de que no nos ha de alcanzar su venganza, y la falsa confianza en nosotros mismos. Entonces comenzamos a levantar hacia el cielo aquellos ojos hasta ahora fijos y clavados en tierra, y suspiramos por el Señor los que sólo descansábamos en nosotros mismos.
Y por otra parte este Padre misericordioso, aun cuando nuestra iniquidad merece un trato bien distinto, se revela entonces voluntariamente a nosotros según su bondad inenarrable, cuando precisamente estamos tan afligidos y aterrorizados. Y por los medios que conoce son útiles a nuestra debilidad, nos llama del error al recto camino, de la muerte a la vida, de la ruina a la salvación, del reino del diablo a su propio reino. Para todos aquellos a quienes se digna conceder de nuevo la herencia de la vida celestial, establece el Señor como primera etapa que se sientan entristecidos en sus conciencias, cargados con el peso de sus pecados y estimulados a permanecer en su temor; y por eso nos propone, para comenzar, su Ley, la cual nos ejercita en este conocimiento.
SEGUNDA PARTE: LA LEY DEL SEÑOR.
1. LOS DIEZ MANDAMIENTOS.
En la Ley de Dios se nos ha dado una perfectísima regla de toda justicia, que podemos llamar con toda razón “la voluntad eterna del Señor”, pues ha resumido plenamente y con claridad en dos Tablas todo lo que exige de nosotros.
En la primera Tabla nos ha prescrito, en pocos mandamientos, cuál es el servicio que le es agradable a su Majestad. En la segunda, cuáles son las obligaciones de caridad que tenemos con el prójimo.
Escuchémosla, pues, y veremos enseguida qué doctrina debemos aprender y al mismo tiempo qué fruto debemos sacar.
PRIMERA TABLA.
PRIMER MANDAMIENTO.
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí.”
La primera parte de este mandamiento es como una introducción a toda la Ley. Pues al afirmar que Él es “Jehová, nuestro Dios”, Dios se declara como quien tiene el derecho de mandar y a cuyo mandato se le debe obediencia, según lo dice por su Profeta: “Si, pues, soy yo padre, ¿qué es de mi honra? y si soy señor, ¿qué de mi temor?”
De igual modo recuerda sus beneficios, poniendo en evidencia nuestra ingratitud si no obedecemos a su voz. Pues por esta misma bondad con la que antes “sacó” al pueblo judío de la servidumbre de Egipto, libra también a todos sus servidores del eterno Egipto, es decir, del poder del pecado.
Su prohibición de tener “otros dioses” significa que no debemos atribuir a nadie nada de lo que pertenece a Dios. Añade “delante de mí”, declarando de este modo que quiere ser reconocido como Dios, no sólo con una confesión externa, sino con toda verdad, de lo íntimo del corazón.
Pues bien, estas cosas pertenecen únicamente a Dios, y no pueden transferirse a ningún otro sin arrebatárselas a Él; estas cosas son: que le adoremos a Él solo, que nos apoyemos en Él con toda nuestra confianza y con toda nuestra esperanza, que reconozcamos que todo lo bueno y santo proviene de Él, y que le tributemos la alabanza por toda bondad y santidad.
SEGUNDO MANDAMIENTO.
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás”.
Del mismo modo que por el mandamiento anterior declaró que era el único Dios, así ahora dice quién es y cómo debe ser honrado y servido.
Prohíbe, pues, que le atribuyamos “alguna semejanza”; y la razón de esto nos la da en el capítulo 4 del Deuteronomio y en el capítulo 40 de Isaías , a saber: que el Espíritu no tiene ningún parecido con el cuerpo.
Por lo demás prohíbe que demos culto a ninguna imagen. Aprendamos, pues, de este mandamiento que el servicio y el honor de Dios son espirituales: pues, como es Espíritu, quiere ser honrado y servido en espíritu y en verdad. Inmediatamente añade una terrible amenaza, con la que declara cuán gravemente se le ofende quebrantando este mandamiento: “porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos”.
Que es como si dijera que Él es el único en quien debemos descansar, que no soporta que pongamos a nadie a su lado. E incluso que vengará su Majestad y su Gloria si algunos la transfieren a las imágenes o a cualquier otra cosa; y no de una vez para siempre, sino en los padres, hijos y descendientes, es decir, en todos, mientras imiten la impiedad de sus padres; del mismo modo que manifiesta su misericordia y dulzura a los que le aman y guardan su Ley. En todo lo cual nos declara la grandeza de su misericordia que la extiende hasta mil generaciones, mientras que sólo asigna cuatro generaciones a su venganza.
TERCER MANDAMIENTO.
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano”.
Nos prohíbe aquí abusar de su santo y sagrado Nombre en los juramentos para confirmar cosas vanas o mentiras, pues los juramentos no deben servirnos para placer o deleite, sino para una justa necesidad cuando se trata de mantener la gloria del Señor o cuando es necesario afirmar algo que sirve para edificación.
Y prohíbe terminantemente que manchemos en lo más mínimo su santo y sagrado Nombre; por el contrario, tenemos que tomar este Nombre con reverencia y con toda dignidad, según lo exige su santidad, trátese de un juramento que nosotros pronunciemos, o de cualquier cosa que nos propongamos delante de Él.
Y puesto que el principal uso que debemos hacer de este Nombre es invocado, aprendemos qué clase de invocación es la que aquí nos manda.
Finalmente anuncia en este mandamiento un castigo, con el fin de que, quienes hayan profanado con injurias y otras blasfemias la santidad de su Nombre, no crean que podrán escapar de su venganza.
CUARTO MANDAMIENTO.
“Acordarte has del día del reposo, para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto Jehová bendijo el día, del reposo y lo santificó.”
Vemos que ha promulgado este mandamiento por tres motivos:
Primero, porque el Señor ha querido, por medio del reposo del séptimo día, dar a entender al pueblo de Israel el reposo espiritual en el cual deben los fieles abandonar sus propias obras para que el Señor obre en ellos. En segundo lugar, ha querido que existiese un día ordenado para reunirse, para escuchar su Ley y tomar parte en su culto. En tercer lugar, ha querido que a los siervos y a quienes viven bajo el dominio de otro les fuese concedido un día de reposo para poder descansar de su trabajo. Pero esto es una consecuencia, más bien que una razón principal.
En cuanto al primer motivo, no hay duda alguna de que ha cesado con Cristo: pues Él es la Verdad con cuya presencia desaparecen todas las figuras, y es el Cuerpo con cuya venida se desvanecen todas las sombras. Por lo cual San Pablo afirma que el sábado era “la sombra de lo porvenir”. Por lo demás, declara la misma verdad cuando, en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, nos enseña que hemos sido sepultados con Cristo, a fin de que por su muerte muramos a la corrupción de nuestra carne; Y esto no se efectúa en un solo día, sino a lo largo de toda nuestra vida hasta que, muertos enteramente a nosotros mismos, seamos colmados de la vida de Dios. Por lo tanto debe estar muy lejos del cristiano la observancia supersticiosa de los días.
Pero como los dos últimos motivos no pueden contarse entre las sombras antiguas sino que se refieren por igual a todas las épocas, a pesar de haber sido derogado el sábado, todavía tiene vigencia entre nosotros el que escojamos algunos días para escuchar la Palabra de Dios, para romper el pan místico de la Cena y para orar públicamente. Pues somos tan débiles que es imposible reunir tales asambleas todos los días. También es necesario que los siervos y los obreros puedan reponerse de su trabajo.
Por esto ha sido abolido el día observado por los judíos, lo cual era útil para desarraigar la superstición, y se ha destinado para esta práctica otro día, lo cual era necesario para mantener y conservar el orden y la paz en la Iglesia.
Si, pues, a los judíos se ha dado la verdad en figura, a nosotros se nos revela esta misma verdad sin ninguna sombra: Primeramente, para que consideremos toda nuestra vida un “sábado”, es decir, reposo continuo de nuestras obras, para que el Señor obre en nosotros por medio de su Espíritu. En segundo lugar, para que mantengamos el orden legítimo de la Iglesia, con el fin de escuchar la Palabra de Dios, recibir los Sacramentos y orar públicamente. En tercer lugar, para que no oprimamos inhumanamente con el trabajo a quienes nos están sujetos.
SEGUNDA TABLA.
QUINTO MANDAMIENTO.
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.”
En este mandamiento se nos ordena respetar a nuestros padre y madre, y a los que de manera parecida ejercen autoridad sobre nosotros, como los príncipes y magistrados. A saber, que les tributemos reverencia, reconocimiento y obediencia, y todos los servicios que nos sean posibles, pues es la voluntad de Dios que correspondamos con todas estas cosas a quienes nos han traído a esta vida. Y poco importa que sean dignos o indignos de recibir este honor, pues, sean lo que sean, el Señor nos los ha dado por padre y madre y ha querido que les honremos.
Pero tenemos que señalar de pasada que sólo se nos manda obedecerles en Dios. Por lo cual no debemos, para agradarles, quebrantar la Ley del Señor; pues si nos ordenan algo, sea lo que sea, contra Dios, entonces no debemos considerarlos, en este punto, como padre y madre, sino como extraños que quieren apartamos de la obediencia a nuestro verdadero Padre.
Este quinto mandamiento es el primero que contiene una promesa, como lo dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Por el hecho de prometer el Señor una bendición en la vida presente a los hijos que hayan servido y honrado a su padre y madre, observando este mandamiento tan conveniente, declara que tiene preparada una segurísima maldición para quienes les son rebeldes y desobedientes.
SEXTO MANDAMIENTO.
“No matarás.”
Aquí se nos prohíbe cualquier clase de violencia y ultraje y en general toda ofensa que pueda herir el cuerpo del prójimo. Pues si recordamos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, debemos considerarlo como santo y sagrado, de suerte que no puede ser violado sin violar también, en él, la imagen de Dios.
SÉPTIMO MANDAMIENTO.
“No cometerás adulterio.”
El Señor nos prohíbe aquí cualquier clase de lujuria y de impureza. Pues el Señor ha unido el hombre a la mujer solamente por la ley del matrimonio, y como esta unión está sellada con su autoridad, la santifica también con su bendición; por consiguiente, cualquier unión que no sea la del matrimonio es maldita ante Él. Es, por lo tanto, necesario que quienes no tienen el don de la continenci, pues es un don particular que no está en la capacidad de todos, pongan freno a la intemperancia de su carne con el honesto remedio del matrimonio, pues el matrimonio es honroso en todos; en cambio Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros.
OCTAVO MANDAMIENTO.
“No hurtarás.”
Se nos prohibe aquí, de un modo general, que nos apropiemos de los bienes ajenos. Pues el Señor quiere que estén lejos de su pueblo cualquier clase de rapiñas por medio de las cuales son agobiados, y oprimidos los débiles, y también toda suerte de engaños con los que se ve sorprendida la inocencia de los humildes.
Sí, pues, queremos conservar nuestras manos puras y limpias de hurtos, es necesario que nos abstengamos tanto de rapiñas violentas como de engaños y sutilezas.
NOVENO MANDAMIENTO.
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.”
El Señor condena aquí todas las maldiciones e injurias con las que se ultraja la buena fama de nuestro hermano, y todas las mentiras con que, de cualquier forma que sea, se hiere al prójimo. Pues si la buena fama es más preciosa: que cualquier tesoro, no recibimos menos daño al ser despojados de la integridad de nuestra buena fama que al serio de nuestros bienes. Con frecuencia se consigue quitar los bienes a un hermano con falsos testimonios, tan perfectamente como con la rapacidad de las manos. Por eso queda atada nuestra lengua por este mandamiento, como lo están nuestras manos por el anterior.
DÉCIMO MANDAMIENTO.
“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo,”
Por este mandamiento pone el Señor como un freno a todos los deseos que sobrepasan los límites de la caridad. Pues todo lo que los otros mandamientos prohiben cometer en forma de actos contra la regla del amor, éste prohibe concebirlo en el corazón.
Así, este mandamiento condena el odio, la envidia, la malevolencia, del mismo modo que antes estaba condenado el homicidio. Tan prohibidos están los afectos impuros y las manchas internas del corazón como el libertinaje. Donde ya estaban prohibidos el engaño y la rapacidad, aquí lo está la avaricia; donde ya se prohibía la murmuración, aquí se reprime incluso la malevolencia.
Vemos, pues, cuán general es la intención de este mandamiento, y cómo se extiende a lo largo y a lo ancho. Pues el Señor exige que amemos a nuestros hermanos con un afecto maravilloso y sumamente ardiente, y quiere que no se vea turbado por la más mínima codicia contra el bien y provecho del prójimo.
En resumen, este mandamiento consiste, pues, en que amemos al prójimo de tal modo que ninguna codicia contraria a la ley del amor nos halague, y que estemos dispuestos a dar de muy buena gana a cada uno lo que le pertenece. Ahora bien, debemos considerar como perteneciente a cada uno lo que por el mismo deber de nuestro cargo estamos obligados a darle.
2. EL RESUMEN DE LA LEY.
Nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado suficientemente a dónde tienden todos los mandamientos de la Ley, al enseñarnos que toda la Ley está comprendida en dos capítulos:
El primero, que amemos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
El segundo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y esta interpretación la ha tomado de la misma Ley, pues la primera parte está en el capítulo 6 del Deuteronomio y la segunda la encontramos en el capítulo 19 del Levítico.
3. LO QUE NOS VIENE ÚNICAMENTE DE LA LEY.
He aquí el modelo de una vida santa y justa, e incluso una imagen perfectísima de la justicia, de modo que si alguien cumple en su vida la ley de Dios, a éste nada de lo que se requiere para la perfección le faltará delante del Señor.
Para confirmar esto, Dios promete a quienes hayan cumplido su Ley, no sólo aquellas grandes bendiciones de la vida presente de que se habla en el capítulo 26 del Levítico y en el capítulo 28 del Deuteronomio, sino también la recompensa de la vida eterna .
Por otra parte, Dios anuncia la venganza de una muerte eterna contra todos los que no hayan cumplido con sus acciones todo lo que está mandado en esta Ley. Incluso Moisés, habiendo proclamado la Ley, toma por testigo al cielo y a la tierra de que acaba de proponer al pueblo el bien y el mal, la vida y la muerte.
Pero, aunque la Ley señala el camino de la vida, sin embargo debemos ver de qué modo puede aprovechamos. Si nuestra voluntad estuviera conformada y sometida a la obediencia de la voluntad de Dios, ciertamente que el mero conocimiento de la Ley bastaría para nuestra salvación. Pero, como nuestra naturaleza carnal y corrompida lucha en todo y siempre contra la Ley espiritual de Dios, y no se ha corregido en lo más mínimo con la doctrina de esta Ley, resulta que esta misma Ley que había sido dada, de haber encontrado oyentes buenos y capaces, para la salvación, se convierte en ocasión de peca do y de muerte. Pues, como estamos todos convencidos de ser transgresores de la Ley, cuanto más claramente esta Ley nos manifiesta la justicia de Dios, con tanta más claridad nos descubre, por otro lado, nuestra injusticia.
Por consiguiente, cuanto mayor sea la transgresión en que nos sorprenda, tanto más severo será el juicio de Dios ante el que ella nos hace culpables; y, una vez suprimida la promesa de la vida eterna, no nos queda sino la maldición que a todos nos corresponde por la Ley.
4. LA LEY ES UNA ETAPA PARA LLEGAR A CRISTO.
Si la injusticia y transgresión de todos nosotros están demostradas por el testimonio de la Ley, no lo es con el fin de que caigamos en la desesperación, y de que, perdido todo ánimo, nos hundamos en la ruina.
El Apóstol dice que todos estamos condenados por el juicio de la Ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sin embargo él mismo enseña en otra parte que Dios encerró a todos en incredulidad, no para perderlos o para dejarlos perecer, sino para tener misericordia de todos.
Así pues, el Señor, después de habernos prevenido, por medio de la Ley, de nuestra debilidad y de nuestra impureza, nos consuela con la confianza en su poder y en su misericordia, y esto en Cristo, su Hijo, por el cual Él se nos revela a nosotros como benévolo y propicio.
Pues si bien en la Ley, Dios no aparece más que como el remunerador de una perfecta justicia, de la que estamos totalmente privados, y por otra parte como el Juez íntegro y severo de los pecados; en Cristo, por el contrario, su rostro resplandece lleno de gracia y de dulzura, y esto para con los miserables e indignos pecadores; pues nos ha dado este ejemplo admirable de su amor infinito, entregando por nosotros a su propio Hijo, y nos ha abierto, en Él, todos los tesoros de su clemencia y de su bondad.
TERCERA PARTE: DE LA FE.
1. POSEEMOS A CRISTO POR LA FE.
El Padre misericordioso nos ofrece su Hijo por la Palabra del Evangelio. Y por la fe nosotros le abrazamos y le reconocemos como don de Dios a nosotros.
Es verdad que la Palabra del Evangelio llama a todos los hombres a que participen de Cristo, pero muchos, cegados y endurecidos por la incredulidad, desprecian esta gracia tan extraordinaria. Únicamente los fieles gozan, pues, de Cristo; sólo los fieles le reciben como enviado a ellos. No rechazan a aquel que les ha sido dado; siguen a aquel que les ha llamado.
2. DE LA ELECCION y DE LA PREDESTINACION.
Por la distinción anterior, tenemos necesariamente que considerar el gran secreto del consejo de Dios; pues la semilla de la Palabra de Dios echa raíces y fructifica únicamente en aquellos que el Señor, por su eterna elección, ha predestinado a ser sus hijos y los herederos del Reino celestial.
Para todos los demás, que, por el mismo consejo de Dios, antes de la constitución del mundo, han sido reprobados, la clara y evidente predicación de la Verdad no puede ser sino un olor de muerte que conduce a la muerte.
Ahora bien, la razón de que el Señor sea misericordioso con unos y ejerza el rigor de su juicio contra los otros, sólo Él la conoce, ya que ha querido ocultarla a todos, y esto por muy justos motivos. Pués ni la dureza de nuestro espíritu podría soportar tan gran claridad, ni nuestra pequeñez podría comprender tan gran sabiduría.
De hecho, todos los que pretenden llegar hasta allí, y no quieran reprimir la temeridad de su espíritu, experimentarán la verdad de lo que dice Salomón: quien pretenda investigar la Majestad de Dios, será aplastado por su gloria.
Nos basta pensar en nuestro interior que esta dispensaci6n del Señor, aunque oculta a nosotros, es sin embargo santa y justa. Pues si Dios quisiera perder a todo el género humano, tendría derecho a hacerlo. Y en los que aparta de la perdición, sólo podemos admirar su soberana bondad.
Reconozcamos, pues, que los elegidos son los vasos de su misericordia -Y bien está que así sea!- y que los reprobados son los vasos de su có1era, la cual es, no obstante, justa . De los unos y de los otros tomemos ocasi6n y argumento para exaltar su gloria.
Por lo demás no pretendamos -como sucede a muchos-, para confirmar la certeza de nuestra salvación, penetrar en el cielo y averiguar lo que Dios, desde su eternidad, ha decidido hacer de nosotros, pues esta indagación no servirá sino para agitarnos angustiosamente y perturbamos miserablemente. Contentémonos, por el contrario, con el testimonio por medio del cual Él nos ha confirmado suficiente y ampliamente esta certeza. Pues ya que en Cristo son elegidos todos los que han sido preordinados a la vida, aun antes de haber sido establecidos los fundamentos del mundo, en Cristo también nos ha sido presentada la prenda de nuestra elección, si es que la recibimos y le abrazamos por la fe.
¿Y qué buscamos en la elección sino ser partícipes de la vida eterna? Y nosotros tenemos esta vida en Cristo, que era la Vida desde el comienzo y que nos es propuesto como Vida para que todos los que creen en Él no perezcan sino que tengan vida eterna.
Si, pues, poseyendo a Cristo por la fe, poseemos también la vida en Él, no tenemos por qué investigar por más tiempo el consejo eterno de Dios;’ pues Cristo no es tan solo un espejo en el que nos es presentada la voluntad de Dios, sino una prenda por la que esa voluntad de Dios nos es sellada y confirmada.
3. ¿QUÉ ES LA VERDADERA FE?
No se debe pensar que la fe cristiana es un puro y simple conocimiento de Dios, o una comprensi6n de la Escritura, que revolotea en el cerebro sin tocar el corazón. Tal es, de ordinario, la opinión que tenemos de las cosas que nos son confirmadas por alguna razón humana.
Pero la fe cristiana es una firme y só1ida confianza del corazón, por la que descansamos con seguridad en la misericordia de Dios que nos ha sido prometida por el Evangelio.
Así la definición de la fe debe tomarse de la sustancia de la promesa. Y la fe se apoya tan perfectamente en este fundamento que, si lo quitamos, la fe se derrumbaría inmediatamente, o, mejor dicho, desaparecería.
Por eso, cuando el Señor, por la promesa evangélica nos presenta su misericordia, y nosotros con certeza y sin vacilación alguna nos confiamos en Aquel que hace la promesa, entonces poseemos su Palabra por la fe.
Esta definición no es sino la del Apóstol, que nos enseña que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven . El Apóstol entiende por estas palabras una posesión segura y cierta de las cosas que Dios ha prometido, y una evidencia de las cosas que no se ven, es decir, de la vida eterna que esperamos a causa de nuestra confianza en esta bondad divina que se nos ofrece por el Evangelio.
Ahora bien, puesto que todas las promesas de Dios han sido confirmadas y, por decido así, cumplidas y realizadas en Cristo, es evidente que Cristo es, sin lugar a dudas, el objeto perfecto de la fe, y que ésta contempla en Él todas las riquezas de la misericordia divina.
4. LA FE ES UN DON DE DIOS.
Si consideramos honestamente en nuestro interior hasta qué punto es ciego nuestro pensamiento ante los secretos celestes de Dios, y hasta qué punto es nuestro corazón infiel en todo, no dudaremos que la fe sobrepasa infinitamente a todo el poder de nuestra naturaleza, y que es un don extraordinario y precioso de Dios. Como dice San Pablo: “¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.” . Si la verdad de Dios vacila en nosotros, incluso tratándose de cosas que nuestro ojo ve, ¿cómo va a ser firme y estable cuando el Señor promete cosas que ni nuestro ojo ve ni nuestra inteligencia comprende?
Vemos, pues, que la fe es una iluminación del Espíritu Santo, que esclarece nuestras inteligencias y fortalece nuestros corazones. Ella nos convence con certeza y nos da la seguridad de que la verdad de Dios es de tal modo cierta que Dios cumplirá todo lo que en su santa Palabra prometió que Él haría.
He aquí por qué al Espíritu Santo se le designa como “las arras que confirman en nuestros corazones la certidumbre de la verdad divina, y como un sello que ha sellado nuestros corazones en la espera del día del Señor . El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos .
5. SOMOS JUSTIFICADOS EN CRISTO POR LA FE.
Siendo Cristo el objeto permanente de la fe, no podemos saber lo que recibimos por la fe sino mirándole a Él. Ahora bien, el Padre nos lo ha dado para que tengamos en Él la vida eterna. Jesús ha dicho: “Esta es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado” ; y también: “El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”.
Sin embargo, para que esto se cumpla, es necesario que seamos purificados en Él, ya que estamos manchados por el pecado, y nada impuro entrará en el Reino de Dios. Por lo cual necesitamos participar en Él, para que nosotros, que somos pecadores en nosotros mismos, seamos por su justicia hallados justos ante el trono de Dios. Y de este modo, despojados de nuestra propia justicia, somos revestidos de la justicia de Cristo y; siendo por nuestras obras injustos, somos justificados por la fidelidad de Cristo.
Pues se dice que somos justificados por la fe, no porque recibamos en nuestro interior alguna justicia, sino porque nos es atribuida la justicia de Cristo, como si fuese nuestra, mientras que no nos es imputada nuestra propia injusticia. De tal manera que es posible, resumiendo en una palabra, llamar a esta justicia la remisión de los pecados. Esto es lo que el Apóstol declara expresamente comparando con frecuencia la justicia de las obras con la justicia de la fe, y enseñando que una destruye a la otra .
Estudiando el símbolo de los Apóstoles-que indica por su orden todas las realidades sobre las que está fundada y se apoya nuestra fe veremos cómo Cristo nos ha merecido esta justicia y en qué consiste la misma.
6. SOMOS SANTIFICADOS POR LA FE PARA OBEDECER A LA LEY.
De la misma forma que Cristo intercede por nosotros ante el Padre por su justicia, para que seamos declarados justos, siendo Él nuestro abogado, así también haciéndonos participar de su Espíritu nos santifica para hacemos puros e inocentes. Pues el Espíritu del Señor reposó sobre Él sin medida -el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor del Señor-, para que todos tomemos de su plenitud y recibamos gracia sobre gracia que se le ha dado
Quienes, pues, se glorían de la fe cristiana, mientras están enteramente privados de la santificación de su Espíritu, se engañan a sí mismos; pues la Escritura enseña que Cristo ha sido hecho para nosotros no sólo justicia sino también santificación. Por consiguiente no podemos recibir por la fe su justicia sin abrazar también esta santificación. El Señor, por esta alianza que ha concertado con nosotros en Cristo, promete a la vez que hará la expiación de nuestros pecados y que escribirá su Ley en nuestros corazones.
La obediencia a la Ley no está en nuestro poder, sino que depende del poder del Espíritu que limpia nuestros corazones de su corrupción y los ablanda para que obedezcan a la justicia. En adelante el uso de la Leyes, para los cristianos, absolutamente imposible fuera de la fe. La enseñanza externa de la Ley no hacía antes sino acusamos de debilidad y de transgresión. Pero, desde que el Señor ha grabado en nuestros, corazones el amor a su justicia, la Leyes una lámpara para guiar nuestros pasos por el recto camino; ella es la sabiduría que nos forma, nos instruye y nos alienta a ser íntegros; es nuestra regla, y no sufre ser aniquilada por una falsa libertad.
7. DEL ARREPENTIMIENTO Y DEL NUEVO NACIMIENTO.
Ahora nos es fácil comprender por qué el arrepentimiento está siempre unido a la fe cristiana, y por qué el Señor afirma que nadie puede entrar en el Reino de los cielos sin haber nacido otra vez.
El arrepentimiento es esta conversión por la que, abandonando la perversidad de este mundo, volvemos al camino del Señor. Y como Cristo no es ministro del pecado, nos purifica de las manchas del pecado, y nos reviste de la participación en su justicia; pero no para que profanemos en seguida una tan grande gracia con nuevas faltas, sino para que consagremos el por venir de nuestra vida a la gloria del Padre que nos ha adoptado por hijos suyos.
La realizaci6n de este arrepentimiento depende de nuestro nuevo nacimiento y comprende dos partes: la mortificaci6n de nuestra carne (es decir, de la corrupción que es engendrada con nosotros), y la vivificación espiritual por la cual la naturaleza humana es restaurada en su integridad.
El sentido de nuestra vida está en que, muertos al pecado y a nosotros mismos, vivamos para Cristo y para su justicia. Y como este renacimiento no se consuma mientras estemos prisioneros de este cuerpo de muerte, es necesario que la preocupación de nuestro arrepentimiento dure hasta nuestra muerte.
8. RELACION ENTRE LA JUSTICIA DE LAS OBRAS Y LA JUSTICIA DE LA FE.
No se puede dudar de que las obras buenas que proceden de una conciencia purificada sean agradables a Dios: al reconocer en nosotros su propia justicia, no puede menos que aprobarla y estimarla.
Sin embargo, debemos procurar cuidadosamente no dejamos arrastrar por una vana confianza en las buenas obras de tal modo que olvidemos la justificación por la sola fe en Cristo. Pues la única justificación de las obras que existe delante de Dios es la que corresponde a su justicia. A quien quiere ser justificado. por las obras no le basta, por consiguiente, hacer algunas buenas obras, sino que necesita mostrar una perfecta obediencia a la Ley. Y aun los que mejor y más que otros han adelantado en la Ley del Señor, están todavía muy lejos de esta perfecta obediencia.
Más aún: incluso si la justicia de Dios quisiera contentarse can una sola buena obra, no encontraría el Señor en sus santos esa sola buena obra merecedora de que se le hiciese el elogio de la justicia. Pues, por más extraño que parezca, es absolutamente cierto que ni una sola obra procede de nosotros con absoluta perfección y sin estar ensombrecida con alguna mancha.
He aquí por qué, siendo todos pecadores y estando manchados con innumerables huellas del pecado, tenemos que ser justificados desde fuera. Siempre, pues, tenemos necesidad de Cristo para que su perfección cubra nuestra imperfección, para que su pureza lave nuestras manchas, para que su obediencia borre nuestra injusticia, para que, finalmente, su justicia nos sea gratuitamente imputada, sin consideración alguna a nuestras obras, cuyo valor no puede subsistir ante el juicio de Dios.
Pero cuando nuestras manchas -que de otro modo contaminan nuestras obras ante Dios- son cubiertas de este modo, el Señor no ve en nuestras obras más que una absoluta pureza y santidad. Por eso las honra con grandes títulos y alabanzas. Las llama justas y las tiene por tales. Les promete una inmensa recompensa.
En resumen, tenemos que concluir que la comunión con Cristo tiene tal valor que -precisamente por ella, no sólo somos justificados gratuitamente, sino que, además, nuestras obras son tenidas por justas y recompensadas con una remúneraci6n eterna.
9. EL SIMBOLO DE LA FE.
Acabamos de exponer lo que obtenemos en Cristo por la fe. Escuchemos ahora lo que nuestra fe debe mirar y considerar en Cristo para consolidarse. Esto está desarrollado en el Símbolo (como se le llama), en el que vemos cómo Cristo fue hecho para nosotros, por el Padre, sabiduría, redención, vida, justicia y santificación.
Poco importa el autor o autores que compusieron este resumen de la fe, puesto que no contiene ninguna enseñanza humana, sino que proviene de los firmísimos testimonios de la Escritura. Pero con el fin de que nuestra confesión de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo no perturbe a nadie, hablemos primero un poco de ella. .
Cuando nombramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no nos imaginamos tres dioses; sino que la Escritura y la experiencia de la piedad nos muestran en el Ser único de Dios, al Padre, a su Hijo y a su Espíritu. De modo .que nuestra inteligencia no puede comprender al Padre sin comprender igualmente al Hijo en el cual brilla su viva imagen,. y al Espíritu en el cual aparece su poder y su fuerza. Detengámonos, pues, y fijemos todo el pensamiento de nuestro corazón en un solo Dios. Y sin embargo contemplemos siempre al Padre con el Hijo y su Espíritu.
CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA.
Estas palabras no sólo nos enseñan a creer que Dios existe, sino también, y sobre todo, a reconocer que es nuestro Dios y a tener por cierto que formamos parte de aquellos a. quienes Él promete que será su Dios y que ha recibido como pueblo suyo. A Él se le atribuye todo poder: dirige todo con su providencia, lo gobierna con su voluntad y lo conduce con su fuerza y con el poder de su mano.
Decir “creador del cielo y de la tierra”, significa que cuida, sostiene y vivifica perpetuamente todo lo que creó una vez.
Y EN JESUCRISTO, SU UNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR.
Lo que hemos enseñado más arriba, a saber, que Cristo es el objeto mismo de nuestra fe, aparece claramente en estas palabras que describen en Él todos los aspectos de nuestra salvación. Le llamamos Jesús, título con que le honr6 una revelación celestial, pues ha sido enviado para salvar a los suyos de sus pecados. Por esta razón la Escritura afirma que “no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” .
El título de Cristo significa que ha recibido con plenitud la unci6n de todas las gracias del Espíritu Santo (simbolizadas en la Escritura por el óleo), sin las cuales caemos como ramas secas y estériles. Esta unci6n le consagró:
Primero como Rey, en el nombre del Padre, para tener todo poder en el cielo y en la tierra, a fin dé que fuésemos nosotros reyes por Él, con dominio sobre el Diablo, el pecado, la muerte y el infierno.
En segundo lugar como Sacerdote, para damos la paz y reconciliación con el Padre por medio de su sacrificio, a fin de que fuésemos sacerdotes por Él, ofreciendo al Padre nuestras plegarias, nuestras acciones de gracias, nosotros mismos y todo lo que nos pertenece, ya que es nuestro intercesor y nuestro mediador.
Además se le llama Hijo de Dios, no como los fieles que lo son solamente por adopción y por gracia, sino como verdadero y legítimo Hijo que lo es, y por consiguiente el único, en contraposición a nosotros.
El es nuestro Señor, no sólo según su divinidad, que es desde toda la eternidad una sola con el Padre, sino también según esta carne creada en la que se nos ha revelado.
Como dice San Pablo: “Nosotros empero no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él; y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él”.
QUE FUE CONCEBIDO DEL ESPIRITU SANTO, NACIO DE LA VIRGEN MARIA.
Se nos recuerda aquí como el Hijo de Dios se hizo para nosotros Jesús -es decir Salvador- y Cristo -es decir Ungido, como Rey para guardamos y como Sacerdote para reconciliamos con el Padre.
Tomó nuestra carne para, una vez hecho Hijo del hombre, conseguir hacemos, con Él, hijos de Dios. Se revistió de nuestra pobreza para colmamos de sus riquezas. Tomó nuestra debilidad para fortalecemos con su fuerza. Se revistió de nuestra condición mortal para damos su inmortalidad. Descendió a la tierra para elevamos al cielo.
Nació de la Virgen María para ser reconocido como el verdadero hijo de Abraham y de David, prometido por la Ley y los Profetas, y como verdadero hombre, semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Fue tentado según todas nuestras debilidades, aprendiendo de este modo a tener compasión de nosotros. Fue sin embargo concebido en el seno de la Virgen por el poder maravilloso e inefable del. Espíritu Santo; pero nace sin ser manchado por ninguna corrupción carnal, antes al contrario, santificado con una excelsa pureza.
PADECIÓ BAJO PONCIO-PlLATO, FUE CRUCIFICADO; MUERTO Y SEPULTADO, DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS.
Estas palabras nos enseñan cómo realizó nuestra redención para la cual había nacido como hombre mortal. Él borró la desobediencia del hombre, que provocaba la cólera de Dios, por medio de. su obediencia, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte. Se ofreció en sacrificio al Padre por medio de su muerte, para que se aplacase la justicia del Padre de una vez para siempre, para que todos los fieles fuesen santificados eternamente, para que se cumpliese la eterna satisfacción. Derramó su sagrada Sangre como precio de nuestra redención para apagar la cólera de Dios, encendida contra nosotros, y para purificarnos de nuestras iniquidades.
Nada existe en esta redención sin misterio.
Padeció bajo Poncio-Pilato, cuya sentencia le condenó como criminal y malhechor, para ser nosotros liberados con esta condena y absueltos ante el tribunal del gran Juez.
Fue crucificado para soportar en la cruz -que estaba maldita según la Ley de Dios- la maldición que merecían nuestros pecados.
Murió para vencer con su muerte a la muerte que nos amenazaba, y para devorarla, sin lo cual ella misma nos hubiera devorado y tragado a todos.
Fue sepultado para ser, unidos a Él por la eficacia de su muerte, sepultados con nuestro pecado y librados del poder del Diablo y de la muerte. Y si se dice que descendió a los infiernos, eso significa que fue herido por Dios y que soportó y experimentó el horrible rigor del juicio de Dios, interponiéndose Él mismo entre la có1era de Dios y nosotros, y satisfaciendo por nosotros a la justicia de Dios. De este modo sufrió y soportó el castigo que merecía nuestra injusticia, siendo así que no había en Él ni sombra de pecado. No es que haya estado nunca el Padre irritado contra Él: ¿cómo podría haberse indignado contra su Hijo bien amado, en quien ponía toda su complacencia? Por otra parte, ¿cómo hubiera podido el Hijo aplacar al Padre con su intercesión, si le hubiera irritado? Antes al contrario, Él sobrellevó el peso de la cólera de Dios en el sentido de que, herido y abrumado por la mano de Dios, sintió en sí todos los signos de la cólera y de la venganza de Dios, hasta verse obligado a gritar en su angustia: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” .
AL TERCER DIA, RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS, SUBIÓ AL CIELO, ESTA SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS PADRE TODOPODEROSO. DE ALLI VENDRA A JUZGAR A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS.
Por su resurrección tenemos la firme seguridad de conseguir .la victoria sobre el. dominio de la muerte. En efecto, no pudo ser retenido en las cadenas de la muerte, sino que se libró de ellas con todo su poder, destruyendo así las armas de la muerte, para que nunca jamás pudiesen alcanzamos mortalmente.
Su resurrección es, pues, la verdad segura, la sustancia y fundamento, no sólo de nuestra resurrección futura, sitio también de esta resurrección presente que nos permite vivir una nueva vida.
Con su ascensión al cielo, nos ha abierto esta puerta del Reino de los cielos que estaba cerrada para todos en Adán. En efecto, El entró en el cielo con nuestra naturaleza humana como en nombre nuestro, de modo que ya poseemos en Él el cielo por la esperanza, y nos sentamos con El en lugares celestiales. Por nuestro bien entró El en el santuario de Dios, que no ha sido hecho por mano de hombre, para ser perpetuamente, según su oficio de eterno Sacerdote, nuestro abogado y nuestro mediador.
Está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto quiere decir en primer lugar, que ha sido establecido y declarado Rey, Maestro y Señor de todas las cosas, para protegemos y amparamos con su poder, de suerte que su reino y su gloria sean nuestra fuerza, nuestro poder y nuestra gloria contra los infiernos.
En segundo lugar, quiere esto decir que ha recibido todas las gracias del Espíritu Santo para dispensarlas a sus fieles y enriquecerles con ellas. De este modo, aunque su cuerpo subió al cielo y por eso ya no está presente a nuestros ojos, sin embargo no cesa de ayudar a sus fieles con. su socorro y el poder manifiesto de su presencia, según la promesa: “He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” . Añade, finalmente, que el último día, visiblemente, como se le vio subir, aparecerá ante todos en la majestad incomprensible de su Reino para juzgar a los vivos y a los muertos (es decir, a los que aquel día les sorprenderá en vida, y a los que entonces estarán ya muertos), dando a cada uno según sus obras, según que cada uno, por sus obras, se haya mostrado fiel o infiel Para nosotros es un consuelo extraordinario saber que el juicio está puesto en manos de Aquel cuya venida tendrá por única finalidad salvamos.
CREO EN EL ESPÍRITU SANTO.
Enseñamos a creer en el Espíritu Santo, quiere decir que se nos manda esperar en Él todos los bienes que nos han sido prometidos en la Escritura.
Todo lo que existe de bueno, sea donde sea, lo hace Jesucristo por el poder de su Espíritu. Por él crea, sostiene, conserva y vivifica todas las cosas. Por él nos justifica, santifica, purifica, llama y atrae hacia sí, para que obtengamos la salvación.
Por eso el Espíritu Santo, cuando habita de este modo en nosotros, es quien nos ilumina con su luz para que aprendamos y sepamos perfectamente las infinitas riquezas que, por la divina bondad, poseemos en Cristo. El Espíritu Santo es quien inflama nuestros corazones con el fuego de un ardiente amor a Dios y al prójimo. Es Él quien, cada día y cada vez más, mortifica y destruye los vicios de nuestra codicia, de modo que si hay en nosotros algunas obras buenas, son frutos y efectos de su gracia. Sin Él no habría más que tinieblas en nuestra inteligencia y perversidad en nuestro corazón.
CREO EN LA SANTA IGLESIA UNIVERSAL, EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS.
Ya hemos visto la fuente de donde brota la Iglesia en la que se nos propone aquí creer para estar seguros de que todos los elegidos están unidos, por los lazos de la fe, en una Iglesia, en una comunidad, en un pueblo de Dios, cuyo guía, príncipe y jefe de este como cuerpo único es Jesús, nuestro Señor; pues los creyentes han sido elegidos en Cristo antes de la creaci6n del mundo para estar todos unidos en el Reino de Dios.
Esta sociedad es católica, es decir universal, pues no hay dos o tres. Todos los elegidos de Dios están juntos y unidos en Cristo, de tal modo que dependen de un solo Jefe, creen en un solo cuerpo y están unidos unos a otros por una disposición parecida a la de los miembros de un mismo cuerpo. Se han hecho con toda verdad uno, porque, teniendo una misma fe, una misma esperanza, un mismo amor, viven de un mismo Espíritu de Dios, y están llamados a una misma herencia: la vida eterna.
Esta sociedad es además santa, pues todos los que son elegidos por la eterna providencia de Dios para ser acogidos como miembros de la Iglesia, son santificados por el Señor y regenerados espiritualmente.
Las palabras comunión de los santos explican todavía más claramente lo que es la Iglesia: la comunión de los fieles consiste en que, cuando uno de ellos ha’ recibido de Dios algún don, todos participan de él, si bien, por la dispensación de Dios, este don ha sido dado a uno de ellos en particular, del mismo modo que los miembros de un mismo cuerpo, dentro de su unidad, participan entre sí de todo lo que tienen, aunque cada uno tenga sus dones particulares y sean diversas sus funciones.
Pues, lo repito, todos los elegidos están juntos y reunidos en un solo cuerpo.
Creemos que la Iglesia es santa y 10 mismo su comunión, de tal suerte que garantizados por una firme fe en Cristo tenemos la certeza de ser miembros de ella.
CREO EN LA REMISIÓN DE LOS PECADOS.
Nuestra salvación reposa y se sostiene sobre el fundamento de la remisión de los pecados. Esta remisión es en efecto la puerta para acercamos a Dios, y el medio que nos retiene y nos guarda en su Reino.
Toda la justicia de los fieles se resume en la remisión de los pecados. Pues esta justicia no se obtiene por mérito alguno, sino por la sola misericordia del Señor.
Oprimidos, afligidos y confundidos por la conciencia de sus pecados, los fieles se sienten humillados por el sentimiento del juicio de Dios, se sienten disgustados, gimen y trabajan como bajo una pesada carga y, por este odio al pecado y esta confusión, mortifican su carne y todo lo que sólo proviene de ellos mismos.
Para tener gratuitamente la remisión de los pecados, Cristo mismo la ha comprado pagándola al precio de su propia sangre. Sólo en esta sangre debemos buscar la purificación de nuestros pecados y su reparación.
Se nos enseña pues, a creer que la generosidad de Dios y el mérito de la intercesión de Jesucristo nos han otorgado a nosotros, que hemos sido llamados e injertados en el cuerpo de la Iglesia, la remisión de los pecados y la gracia. En ninguna otra parte ni por ningún otro medio nos ha sido dada la remisión de los pecados, pues fuera de esta Iglesia y de esta comunión de los santos no existe salvación.
CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE Y EN LA VIDA ETERNA. AMÉN.
En primer lugar se nos enseña aquí a esperar la resurrección futura. En virtud del mismo poder con que resucitó a su Hijo de entre los muertos, el Señor llamará a una nueva vida, fuera del polvo y de la corrupción, a la carne de los que murieron con anterioridad al día del gran Juicio. Quienes se encuentren entonces con vida pasarán a la nueva vida por una repentina transformación, más bien que por la forma ordinaria de la muerte.
Las palabras vida eterna se añaden para distinguir el estado de los buenos del de los malos. La resurrección, en efecto, será común para unos y otros, pero conducirá a estados diferentes. Nuestra resurrección será tal que, una vez resucitados de corrupción a incorrupción, de muerte a vida, y glorificados en nuestro cuerpo y en nuestra alma, el Señor nos recibirá en la eterna bienaventuranza, sin posibilidad alguna de mutación y de corrupción.
Tendremos una verdadera y completa perfección de vida, de luz y de justicia, ya que estaremos unidos inseparablemente al Señor, que contiene en sí precisamente, como fuente que no puede agotarse, toda la plenitud.
Esta bienaventuranza será el Reino de Dios; ese Reino lleno de luz, de alegría, de felicidad y de plenitud. Estas realidades están ahora muy lejos del conocimiento de los hombres, y las vemos tan sólo como en un espejo y de una manera confusa, hasta que llegue el día en que el Señor nos concederá ver su gloria cara a cara.
Por el contrario, los réprobos y los malos que no buscaron ni honraron a Dios con una auténtica y viva fe, no tendrán parte en Dios ni en su Reino. Serán arrojados a la muerte inmortal y a la corrupción incorruptible, con todos los demonios. Y, lejos de toda alegría, de toda plenitud y de todos los demás bienes del Reino celestial, condenados a tinieblas perpetuas y a eternos sufrimientos, se verán roídos por un gusano que nunca morirá y quemados por un fuego que nunca se apagará.
10. ¿QUÉ ES LA ESPERANZA?
Si la fe (tal como la hemos entendido) es una persuasión cierta de la verdad de Dios, la cual no puede mentimos ni engañamos, ni puede ser vana o falsa, quienes tienen esta certeza esperan con una misma seguridad la realización por Dios de sus promesas. Para ellos estas promesas no pueden menos que ser verídicas.
De este modo la esperanza no es sino la espera firme de las cosas que la fe cree que han sido prometidas por Dios con toda verdad.
La fe cree que Dios es verídico; la esperanza espera que Él manifieste su veracidad en el tiempo oportuno.
La fe cree que Dios es nuestro Padre; la esperanza cuenta con que se comportará siempre con nosotros como tal.
La fe cree que la vida eterna ya nos ha sido dada; la esperanza espera el día en que esa vida eterna será revelada.
La fe es el fundamento sobre el que descansa la esperanza; la esperanza alimenta y sostiene a la fe.
Y del mismo modo que nadie puede aguardar ni esperar nada de Dios sin antes creer en sus promesas, así también es necesario que la debilidad de nuestra fe, la cual no debe desfallecer, sea sostenida y conservada por una esperanza y una espera perseverantes.
CUARTA PARTE: DE LA ORACIÓN.
1. NECESIDAD DE LA ORACION.
Aquel que ha sido debidamente instruido en la verdadera fe, se da cuenta, por un lado, de su extrema pobreza, carencia de bienes espirituales yde su incapacidad total para salvarse. De ahí que para encontrar ayuda y salir de su miseria busque auxilio fuera de sí mismo.
Por otro lado, contempla al Señor -quien generosamente y de buena voluntad se ofrece en Jesucristo, y en Él le abre todos los tesoros celestiales-, a fin de que su fe se centre en el Hijo bienamadb y en Él repose y eche raíces toda su esperanza.
Es, pues, necesario que el hombre se vuelva a Dios para pedirle, por medio de la oración, aquello que sólo Él posee.
De no invocar y orar a Dios -cuando sabemos que Él es el Señor, de quien todos los bienes provienen, y que Él mismo nos invita a que le pidamos todo cuanto necesitamos-, vendríamos a ser como aquél que, sabiendo donde hay un tesoro enterrado, por dejadez y para ahorrarse el trabajo de desenterrarlo, lo dejara allí olvidado.
2. SENTIDO DE LA ORACION.
Puesto que la oración es una especie de comunicación entre Dios y nosotros, por lacque exponemos ante Él nuestros deseos, nuestras alegrías y nuestras quejas -en resumen: todos los movimientos de nuestro corazón-, debemos procurar, cada vez que invocamos al Señor, bajar a lo más profundo de nuestro corazón, para dirigimos a Él desde esa profundidad y no tan solo desde la garganta o desde la boca.
Es cierto que la lengua sirve a la oración y hace que el espíritu esté más atento al pensamiento de Dios; y precisamente porque está llamado a exaltar la gloria de Dios, este miembro del cuerpo ha de estar ocupado, juntamente con el corazón, en meditar en la bondad de Dios. Pero no se olvide tampoco que por boca del Profeta, e! Señor ha pronunciado castigo sobre todos aquellos que le honran con sus labios, pero cuyo corazón y voluntad están lejos de Él .
Si la verdadera oración debe ser un sencillo movimiento de nuestro corazón hacia Dios, es necesario que alejemos de nosotros cualquier pensamiento sobre nuestra propia gloria, cualquier idea de dignidad y la más mínima confianza en nosotros mismos. Por eso el profeta nos exhorta a orar, no según nuestra justicia, sino según la inmensa misericordia del Señor, para que nos escuche por el amor de Sí mismo, ya que su Nombre ha sido invocado sobre nosotros .
Este conocimiento de nuestra miseria no debe en modo alguno impedir que nos acerquemos a Dios. La oración no ha sido dada para que nos levantemos con arrogancia ante Dios, ni para ensalzar nuestra dignidad, sino para confesar nuestra miseria, gimiendo como hijos que presentan sus quejas a su padre. Por el contrario, este sentimiento debe ser para nosotros un aliciente que nos inste a orar cada vez más.
Hay dos motivos que deben impulsamos con fuerza a orar: en primer lugar el mandato de Dios que nos ordena hacerlo, yen segundo lugar la promesa con que nos asegura que recibiremos lo que le pidamos.
Los que invocan a Dios y oran, reciben un consuelo especial, pues obrando así, saben que hacen una cosa agradable a Dios. Apoyados en la promesa, tienen además la certeza de ser oídos. “Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá” dice el Señor; y continúa: “Invócame en el día de la angustia: te libraré, y tú me honrarás”.
Este último pasaje, implica dos clases de oración: la invocación (o plegaria) y la acción de gracias. En la plegaria descubrimos ante Dios los deseos de nuestro corazón. Por la acción de gracias reconocemos sus beneficios a nuestro favor. Y nosotros tenemos que utilizar asiduamente una y otra, pues nos vemos acosados por tan grande pobreza y necesidad que aún los mejores deben suspirar, gemir e invocar continuamente al Señor con toda humildad. Y por otra parte es tan grande la generosidad que el Señor en su bondad nos prodiga, tan excelsas por doquier las maravillas de sus obras, que siempre encontraremos motivo para alabarle y tributarle acciones de gracias.
3. LA ORACION DEL SEÑOR.
Nuestro Padre misericordioso no s6lo nos ha mandado que oremos, y exhortado a que le busquemos en todas las circunstancias, sino que viendo además que no sabemos lo que tenemos que pedir y lo que necesitamos, ha querido ayudamos en nuestra ignorancia y Él mismo ha suplido lo que nos faltaba. Y así recibimos de su bondad una especial consolidación al enseñamos a orar con las palabras de su misma boca. De ahí que lo que pidamos no sea desatinado, extravagante o dicho fuera de tiempo. Esta oración que Él nos ha dado y prescrito, comprende seis partes: las tres primeras se refieren particularmente a la gloria de Dios, que es lo que siempre debemos tener delante al pronunciadas, sin tener en cuenta lo que atañe a nosotros; las otras tres conciernen a nosotros y a nuestras necesidades; pero aun la gloria de Dios que buscamos en las tres primeras peticiones, redunda para nuestro propio bien. Pero también en las tres peticiones últimas, las cosas que necesitamos las pedimos, por encima de todo, para gloria de Dios.
PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS.
La primera regla en toda oración consiste en que presentarse a Dios en nombre de Cristo, pues en este nombre nadie le puede ser agradable.
Al llamar a Dios Padre nuestro, ya presuponemos el nombre de Cristo.
Nadie en el mundo es digno de presentarse a Dios y de aparecer delante de su rostro. Este buen Padre celestial, para libramos de una confusión que ineludiblemente nos turbaría, nos ha dado como mediador e intercesor a su Hijo Jesús. Tras los pasos de Jesús podemos acercamos a Él confiadamente, teniendo plena certidumbre de que no será rechazado nada de lo que pidamos en nombre de este Intercesor, pues el Padre no puede negarle nada.
El trono de Dios no es sólo un trono de Majestad, sino también un trono de gracia, ante el cual podemos, en nombre de Jesús, tener el privilegio de comparecer libremente para obtener misericordia y encontrar gracia cuando las necesitemos. De hecho, como tenemos el mandamiento de invocar a Dios, y la promesa de que todos los que le invoquen serán escuchados, tenemos también el mandamiento concreto de invocarle en nombre de Cristo, y se nos ha hecho la promesa de que obtendremos todo lo que pidamos en su nombre.
El añadir que Dios, nuestro Padre, está en los cielos, tiene como finalidad expresar su Majestad inefable (la cual nuestro espíritu, a causa de su ignorancia, no puede comprender de otro modo), pues para nuestros ojos no existe realidad más bella y más grandiosa que el cielo.
La expresión en los cielos quiere decir que Dios es excelso, poderoso e incomprensible. Y cuando oímos esta expresión tenemos que levantar a lo alto nuestros pensamientos, cada vez que se nombra a Dios, a fin de no imaginar a este respecto nada de carnal ni terreno, ni medirle según nuestra comprensión, ni reglamentar su voluntad según nuestros deseos.
1.a SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.
Nombrar a Dios es tributar aquella alabanza con la cual nosotros le honramos por sus virtudes, es decir: por su sabiduría, su bondad, su poder, su justicia, su verdad, su misericordia.
Pedimos, pues, que la Majestad de Dios sea santificada por sus virtudes. No es que pueda aumentar o disminuir en sí misma, sino que debe ser tenida como santa por todos, debe ser reconocida y ensalzada; debemos considerar como gloriosas -pues así lo son- todas las acciones de Dios, haga lo que haga. De modo que si Dios castiga, aun en esto debemos considerarle justo; si perdona, debemos considerarle misericordioso; al cumplir sus promesas, debemos considerarle veraz. Y puesto que su gloria está reflejada en todas las cosas y brilla en ellas, es necesario que resuenen sus alabanzas en todos los espíritus y por todas las lenguas.
2.a VENGA TU REINO.
El Reino de Dios se manifiesta allí donde Dios, por medio de su Espíritu, gobierna y dirige a los suyos, a fin de mostrar, en todas sus obras, las riquezas de su bondad y misericordia. La venida del Reino se actualiza también al arrojar Dios al abismo a los réprobos que no se someten a su dominio, y confundirles en su arrogancia, a fin de que se manifieste plenamente que ningún poder puede resistir al suyo.
Pedimos, pues, que venga el Reino de Dios, es decir: que el Señor multiplique de día en día el número de fieles que ensalzarán su gloria por todas sus obras, y que reparta más ampliamente la afluencia de sus gracias sobre ellos, a fin de que viviendo y reinando cada vez más en ellos, en unión perfecta, los llene de su plenitud.
También pedimos que Dios haga brillar cada día más con nuevos resplandores su luz. y su verdad para disipar y abolir a Satán y las mentiras y tinieblas de su reino.
Al pedir que venga el Reino de Dios, pedimos que venga la revelación de su juicio, en aquel día en que sólo Él será exaltado y será todo en todos, después de reunir y recibir a los suyos en la gloria, y después de haber arrasado y destruido el reino de Satán.
3.a SEA HECHA TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, Así TAMBIÉN, EN LA TIERRA.
Pedimos aquí que Dios gobierne y dirija todo sobre la tierra según su voluntad, como hace en el cielo; que dirija todas las cosas hacia el fin que le parezca bueno, sirviéndose de todas sus criaturas según le plazca, y dominando todas las voluntades.
Al pedir esto, renunciamos a todos nuestros deseos propios sometiendo y consagrando al Señor todo lo que hay disponible en nosotros, y pidiéndole que conduzca las cosas no según nuestros deseos sino como quiera y decida Él.
De esta forma le pedimos, no sólo que nuestros deseos los convierta en vanos y sin ningún efecto cuando se oponen a su voluntad, sino que cree en nosotros un espíritu y un corazón nuevos, mortificando los nuestros de tal modo que no surja en ellos ningún deseo sin el completo consentimiento a su voluntad.
En resumen: pedimos no querer nada a no ser lo que el Espíritu desee en nosotros, y que por medio de su inspiración aprendamos a amar todo lo que le es grato, y a odiar y detestar todo lo que le desagrada.
4.a DANOS HOY NUESTRO PAN COTIDIANO.
Pedimos aquí, de un modo general, todo lo que de entre las cosas de este mundo es útil para el cuidado de nuestra existencia; no sólo el alimente y el vestido, sino todo lo que Dios sabe que necesitamos para que podamos comer nuestro pan en paz. Para decirlo brevemente: nos acogemos con esta petición a la providencia del Señor, y nos confiamos a su solicitud para que nos alimente, cuide y conserve. Pues este buen Padre no tiene a menos guardar con solicitud incluso nuestro cuerpo. De este modo ejercita nuestra confianza en Él hasta en los más pequeños pormenores, haciendo que esperemos de Él todo lo que nos es necesario: hasta la última migaja de pan o gota de agua. Al decir: Danos hoy nuestro pan cotidiano, probamos que no debemos desear más que lo que necesitamos para el día, con la confianza de que, después de alimentamos hoy, nuestro Padre también lo hará mañana.
Aun en el caso de vivir actualmente en abundancia, siempre debemos pedir nuestro pan cotidiano, reconociendo que ningún medio de existencia tiene sentido sino en cuanto que el Señor le hace prosperar y aprovechar con su bendición. Pues lo que poseemos no es nuestro sino en la medida en que Dios nos concede su uso hora por hora y nos hace participar de sus bienes. Al decir nuestro pan, la bondad de Dios se manifiesta todavía más, haciendo nuestro lo que por ningún título se nos debía. Finalmente, al pedir que nos sea dado este pan, significamos que todo lo que adquirimos -aun lo que nos parece que hemos ganado con nuestro. trabajo- es puro y gratuito don de Dios.
5.a PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS, COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES.
Pedimos ahora que se nos conceda gracia y remisión de nuestros pecados, pues son necesarias a todos los hombres sin excepción alguna.
Llamamos deudas a nuestras ofensas, pues debemos a Dios la pena como pago de las mismas, y no podríamos en modo alguno satisfacer por ellas si no estuviésemos absueltos por esa remisión que es un perdón gratuito de su misericordia.
Y pedimos que nos sea dado el perdón como nosotros lo damos a nuestros deudores, es decir: como nosotros perdonamos a aquellos que nos han herido de alguna manera, que nos han ofendido con actos, o que nos han injuriado con palabras. No se trata aquí de una condición que se añade, como si mereciésemos, por el perdón que concedemos a los demás, que Dios nos lo otorgue a nosotros. Sino que se trata de una prueba que Dios nos propone para atestiguar que el Señor nos recibe en su misericordia con la. misma certeza que nosotros tenemos en nuestras conciencias de ser misericordiosos con los demás, si es que nuestro corazón está bien purificado de cualquier clase de odio, de envidia y de venganza.
Por el contrario, por esta prueba o señal, Dios borra del número de sus hijos a aquellos que, dejándose llevar de la venganza y rehusando perdonar, mantienen sus enemistades arraigadas en su corazón. Que no pretendan los tales invocar a Dios como Padre suyo, pues la indignación que abrigan respecto a los hombres caerá entonces sobre ellos.
6.a Y NO NOS METAS EN LA TENTACIÓN; MAS LlBRANOS DEL MALIGNO. AMEN.
No pedimos aquí no tener que sufrir, ninguna tentación. Tenemos grandísima necesidad de que las tentaciones nos despierten, estimulen y sacudan, pues corremos el peligro de convertirnos en seres amorfos y perezosos si permanecemos en una calma excesiva. Cada día prueba el Señor a sus elegidos, adiestrándoles por medio de la ignominia, la pobreza, la tribulación y otras clases de cruces.
Pero nuestra demanda consiste en pedir que el Señor nos dé también, al mismo tiempo que las tentaciones, el medio de salir de ellas, para no ser vencidos y aplastados; antes bien, fortalecidos con la fuerza de Dios, poder mantenemos firmes constantemente contra todos los poderes que nos asaltan.
Más aún: una vez salvaguardados y protegidos por Él, santificados con las gracias de su Espíritu, gobernados por su dirección, seremos invencibles contra el Diablo, la muerte y toda clase de artificio del infierno -que es lo que significa estar libres del maligno.
Debemos notar cómo quiere el Señor que nuestras oraciones estén conformes a la regla del amor, pues no nos enseña a pedir cada uno para sí lo que es bueno, sin fijamos en nuestro prójimo, sino que nos enseña a preocupamos del bien de nuestro hermano como del nuestro propio.
4. PERSEVERAR EN LA ORACIÓN.
Para terminar, debemos observar que no podemos pretender ligar a Dios a alguna circunstancia, de la misma forma que en esta oración dominical nos enseña a no someterle a ninguna ley ni imponerle ninguna condición.
Antes de dirigirle en nuestro favor alguna oración, le decimos primeramente: “Sea hecha tu voluntad”. De este modo sometemos de antemano nuestra voluntad a la suya, para que, detenida y retenida como por una brida, no tenga la presunción de querer someterle o dominarle.
Si, una vez educados nuestros corazones en esta obediencia nos dejamos gobernar por el buen querer de la divina providencia, aprenderemos con facilidad a perseverar en la oración y a esperar al Señor con paciencia, rechazando la realización de nuestros deseos hasta que suene la hora de su voluntad. Estaremos también seguros de que, aunque a veces nos pueda parecer otra cosa, Él está siempre presente junto a nosotros, y que a su debido tiempo manifestará que jamás hizo oídos sordos a nuestras oraciones, aunque según el juicio de los hombres haya podido parecer que las menospreciaba.
Finalmente, si después de una larga espera, incluso nuestros sentidos no llegan a captar de qué nos ha servido orar, ni perciben fruto alguno de nuestra oración, nuestra fe sin embargo nos garantizará lo que nuestros sentidos no pueden percibir: que hemos conseguido todo lo que nos era necesario. Por la fe poseeremos entonces abundancia en la necesidad y consuelo en la pena. En efecto, aunque todo nos vaya a faltar, Dios jamás nos abandonará, pues no puede frustrar la espera y la paciencia de los suyos; y Él solo sustituirá a todas las cosas, ya que contiene en sí mismo todos los bienes, lo cual nos revelará totalmente en el futuro.
QUINTA PARTE: DE LOS SACRAMENTOS.
1. NECESIDAD DE LOS SACRAMENTOS.
Los Sacramentos han sido instituidos para ejercitar nuestra fe, tanto delante de Dios, como ante los hombres.
Ante Dios, ejercitan nuestra fe confirmándola en la verdad de Dios. El Señor conoce, en efecto, que para la ignorancia de nuestra carne es útil proponerle los misterios excelsos y celestiales bajo la forma de realidades visibles. No es que estas cualidades estén en la naturaleza de las cosas que nos son propuestas en los. Sacramentos, sino que la Palabra de Dios las marca con este significado. La promesa, comprendida en la Palabra, precede siempre; el signo se añade para confirmar y sellar esta promesa, y nos la hace más segura, pues el Señor ve que esto conviene a nuestras pobres aptitudes. Nuestra fe es tan pequeña y tan débil que si no está apuntalada por todos los lados y sostenida con toda clase de medios, queda enseguida quebrantada, agitada y vacilante.
Ante los hombres, los Sacramentos ejercitan nuestra fe, ya que se manifiesta en una confesión pública y se le insta de este modo a alabar al Señor.
2. QUÉ ES UN SACRAMENTO.
El sacramento es un signo externo por medio del cual el Señor representa y nos testifica su buena voluntad hacia nosotros, para sostener nuestra débil fe.
De manera más breve y más clara: Sacramento es un testimonio de la gracia de Dios que se manifiesta por medio de un signo exterior.
La Iglesia cristiana sólo conoce dos Sacramentos: el Bautismo y la Cena.
3. EL BAUTISMO.
Dios nos ha dado el Bautismo, primero para servir nuestra fe en Él, y luego para servir a nuestra confesión ante los hombres.
La fe mira a la promesa por la que el Padre misericordioso nos ofrece la comunión con su Cristo, para que, revestidos de Él, participemos de todos sus bienes.
El Bautismo representa en particular dos cosas: la purificación que obtenemos por la sangre de Cristo, y la mortificación de nuestra carne que hemos obtenido por su muerte.
El Señor ha mandado que los suyos. se bauticen para remisión de los pecados . Y San Pablo enseña que Cristo santifica por la Palabra de vida y purifica por el Bautismo de agua a la Iglesia de la que Él es el Esposo . San Pablo enseña también que somos bautizados en la muerte de Cristo siendo sepultados en su muerte para andar en novedad de vida.
Esto no quiere decir que el agua sea la causa, ni siquiera el instrumento de la purificación y de la regeneración, sino sólo que recibimos en este Sacramento el conocimiento de estos dones. Se dice que recibimos, obtenemos y confesamos lo que creemos que el Señor nos da, ya sea que conozcamos estos dones por primera vez, o que, conociéndolos ya, nos. persuadamos de ellos con más certeza.
El Bautismo sirve también a nuestra confesión delante de los hombres, pues es una señal por la cual, públicamente, hacemos profesión de nuestro deseo de formar parte del pueblo de Dios, para servir y honrar a Dios en una misma religión con todos los fieles.
y por cuanto la alianza del Señor con nosotros viene principalmente confirmada por el Bautismo, por eso con toda razón bautizamos también a nuestros hijos, pues participan de la alianza eterna por la que el Señor promete que será, no sólo nuestro Dios, sino también el de nuestra descendencia.
4. LA CENA DEL SEÑOR.
La promesa que acompaña al misterio de la Cena aclara con evidencia por qué ha sido instituido y a que fines tiende.
Este misterio nos confirma que el cuerpo del Señor ha sido entregado por nosotros una sola vez, y esto de tal manera que ahora es nuestro y lo será también perpetuamente; pues la sangre del Señor ha sido derramada por nosotros una sola vez y de manera que Él será siempre nuestro.
Estos signos son el pan y el vino bajo los cuales el Señor nos presenta la verdadera comunión de su cuerpo y de su sangre. Es ésta una comunión espiritual, para la cual bastan los lazos del Espíritu Santo, ya que no requiere la presencia de su carne bajo el pan, o la de su sangre bajo el vino. Pues si bien Cristo, elevado al cielo, ha dejado esta morada terrestre en la que nosotros estamos toda vía como peregrinos, sin embargo ninguna distancia puede disminuir su poder con el cual alimenta a los suyos de sí mismo, y les concede, aun estando alejados de Él, disfrutar de su comunión de una manera muy íntima.
Y esto nos lo enseña el Señor en la Cena de un modo tan cierto y manifiesto que debemos poseer, sin la más mínima duda, la plena seguridad de que Cristo nos es presentado allí con todas sus riquezas, con más realidad que si lo viesen nuestros ojos y lo tocasen nuestras manos.
El poder y la eficacia de Cristo es tan grande que, no sólo otorga en la Cena a nuestros espíritus una confianza segura en la vida eterna, sino que además da la certeza de la inmortalidad de nuestra carne; pues está ya vivificada con su carne inmortal y participa, de alguna manera, de su inmortalidad. Por eso el cuerpo y la sangre están representados bajo el pan y el vino, para que aprendamos, no sólo que son nuestros, sino que también son vida y alimento. Así cuando vemos el pan consagrado en cuerpo de Cristo, tenemos que pensar inmediatamente en esta semejanza; así como el pan alimenta y conserva la vida de nuestro cuerpo, así también el cuerpo de Cristo es el alimento y la protección de nuestra vida espiritual. Y cuando se nos presenta el vino como símbolo de su sangre, tenemos también que considerar que recibimos espiritualmente de la sangre de Cristo los mismos beneficios que proporciona el vino al cuerpo.
Y así, del mismo modo que este misterio nos enseña cuan grande es la generosidad divina con nosotros, de la misma manera nos insta también a no ser ingratos ante una bondad tan manifiesta, exhortándonos a loarla como conviene y a celebrarla con acciones de gracias.
Finalmente, este Sacramento nos exhorta a unirnos los unos a los otros de la misma forma que se unen entre sí los miembros de un mismo cuerpo. Ningún aliciente más poderoso y más eficaz se nos podía dar para promover y excitar entre nosotros una mutua caridad como el de que Cristo, al darse a nosotros, no nos invite sólo con su ejemplo a damos y a consagramos los unos a los otros, sino que haciéndose común a todos, nos hace también a todos uno en sí mismo.
SEXTA PARTE: DEL ORDEN EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD.
1. LOS PASTORES DE LA IGLESIA Y SU AUTORIDAD.
Como el Señor ha querido que su Palabra y sus Sacramentos nos fuesen administrados por ministerio de hombres, es necesario que haya pastores ordenados en las iglesias, para enseñar al pueblo, en público y en privado, la pura doctrina; para administrar los Sacramentos; y para dar a todos buen ejemplo con una vida pura y santa.
Quienes desprecian esta disciplina y este orden, ofenden no sólo a los hombres sino a Dios. Como sectarios se apartan de la sociedad de la Iglesia, que no puede subsistir sin este ministerio. Tiene mucha importancia lo que testificó una vez el Señor: quien recibe a los pastores que Él envía, le recibe a Él mismo; e igualmente quien los desecha, le desecha a Él . Y para que su ministerio fuese inconcuso, los pastores han recibido el mandamiento singular de atar y desatar, con la siguiente promesa: “Todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo” . Cristo precisa en otro lugar que ligar es retener los pecados, y que desatar es remitirlos . Y el Apóstol declara cómo se desata, cuando enseña que el Evangelio es “potencia de Dios para salud a todo aquel que cree” ; Y cómo se liga, cuando enseña que los Apóstoles están “prestos para castigar toda desobediencia” , La suma del Evangelio es que somos esclavos del pecado y de la muerte, que hemos sido librados y desligados de él por la redención que hay en Jesucristo, y que quienes no le reciben como Redentor, están como sujetos de nuevo a los lazos de una más severa condenación.
Recordemos sin embargo que la autoridad que la Escritura atribuye a los pastores está contenida toda ella en los límites del ministerio de la Palabra; pues Cristo, a decir verdad, no ha dado esta autoridad a los hombres, sino a la Palabra de la ‘cual ha’ hecho servidores a estos hombres.
Atrévanse, pues, los ministros de la Palabra a todo con osadía por esta Palabra de la cual han sido nombrados dispensadores. Obliguen a todos los poderes, glorias y dignidades del mundo a humillarse para obedecer a la majestad de esta Palabra; gobiernen a todos en virtud de esta Palabra, desde los más grandes hasta los más pequeños; edifiquen la casa de Cristo, destruyan el reino de Satán, apacienten las ovejas, aparten los lobos, instruyan y exhorten a los dóciles, acusen, reprendan y convenzan a los rebeldes; pero todo a través de la Palabra de Dios.
Si alguna vez se apartan de esta Palabra para seguir los sueños y las invenciones de su mente, entonces no debemos recibirlos por más tiempo como pastores; son más bien lobos rapaces que hay que expulsar. Pues Cristo nos ha mandado escuchar solamente a quienes nos enseñan lo que han sacado de su Palabra.
2. LAS TRADICIONES HUMANAS.
San Pablo nos ha dado esta regla general para la vida de las iglesias: “Hágase todo decentemente y con orden”.
No debemos, pues, considerar como tradiciones humanas las disposiciones que sirven de vínculo para la conservación de la paz y la concordia, y para el mantenimiento del orden y la honestidad en la asamblea cristiana. Estas disposiciones están de acuerdo con la regla del Apóstol, con tal de que no se las considere como necesarias para la salvación, ni liguen las conciencias por religión, ni se incluyan en el servicio de Dios, ni sean objeto de cualquier clase de piedad.
Por el contrario, debemos rechazar enérgicamente las disposiciones consideradas como necesarias para el servicio y honor de Dios que, con el nombre de leyes espirituales, se establezcan para obligar las conciencias. Este tipo de disposiciones, no sólo destruyen la libertad que Cristo nos consiguió, sino que oscurecen la verdadera religión y violan la Majestad de Dios, quien quiere reinar Él solo, por su Palabra, en nuestras conciencias.
Que quede, pues, bien claro y bien establecido que todo es nuestro, pero que nosotros somos de Cristo , Y que se sirve a Dios en vano cuando se enseñan doctrinas que son únicamente de los hombres .
3. DE LA EXCOMUNIÓN.
Por medio de la excomunión se aparta de la compañía de los fieles, según el mandato de Dios, a quienes son abiertamente libertinos, adúlteros, glotones, borrachos, sediciosos o derrochadores, si no se corrigen después de haber sido amonestados.
Al excomulgarles, no pretende la Iglesia arrojarles en una ruina irremediable y en la desesperación, sino que condena su vida y sus costumbres, y les advierte que ciertamente serán condenados si no se corrigen.
Esta disciplina es indispensable entre los fieles, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo y no debe ser manchada y contaminada por estos miembros hediondos y podridos que deshonran a su Jefe. El contacto frecuente con estos malvados no debe corromper y echar a perder a los santos, como ocurre a veces. Por lo demás, el castigo de su maldad aprovecha a los mismos malos, mientras que la tolerancia los volvería más obstinados. Al sentirse confundidos por esta vergüenza, aprenden a corregirse.
Si los malos se enmiendan, la Iglesia los recibe de nuevo con dulzura en su comunión y en la participación de esta unidad de la que habían sido excluidos.
Para que nadie menosprecie obstinadamente el juicio de la Iglesia, ni se muestre indiferente a la condenación dictada por la sentencia de los fieles, el Señor atestigua que el juicio de los fieles no es sino la manifestación de su propia sentencia, y que lo que ellos pronuncian en la tierra es ratificado en los cielos. Es la palabra de Dios que da el poder de condenar a los perversos, del mismo modo que da el de recibir en gracia a los que se corrigen.
4. LOS MAGISTRADOS.
El Señor no sólo ha declarado que aprueba el cargo de los magistrados y que le es agradable, sino que además lo elogia calurosamente, y honra la dignidad de los magistrados con hermosos títulos de honor.
El Señor afirma que son obra de su Sabiduría: “Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra”.
En el libro de los Salmos, les llama dioses, pues hacen su obra . En otro lugar se nos dice que ellos ejercen su justicia por delegación de Dios y no de los hombres .
Y San Pablo cita, entre los dones de Dios, a: los superiores . Sin embargo, en el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos, San Pablo expone mis claramente que la autoridad de los magistrados viene de Dios, y que son ministros de Dios para aprobar a los que hacen el bien y para ejercer la venganza de Dios sobre aquellos que hacen el mal.
Los príncipes y los magistrados deben, pues, recordar de Quién son servidores cuando cumplen su oficio, y no hacer nada que sea indigno de ministros y lugartenientes de Dios. La primera de sus preocupaciones debe ser la de conservar, en su verdadera pureza, la forma pública de la religión, conducir la vida del pueblo con buenas leyes, y procurar el bien, la tranquilidad pública y doméstica de sus súbditos.
Y todo esto lo podrá conseguir tan solo por los medios que el Profeta recomienda en primer lugar: la justicia y el juicio. La justicia consiste en proteger a los inocentes, mantenerlos, guardarlos y liberarlos.
El juicio consiste en resistir a la audacia de los malos, reprimir la violencia y castigar los crímenes.
En cambio el deber de los súbditos consiste, no sólo en honrar y reverenciar a sus superiores, sino en pedir al Señor, a través de la oración, su salvación y su prosperidad; someterse también de buena gana a su autoridad, obedecer sus leyes y constituciones, y no rehusar las cargas que les impongan: impuestos, derechos, contribuciones, servicios civiles, requisas y demás.
No sólo debemos obediencia a los magistrados que ejercitan su autoridad según derecho y conforme a sus obligaciones, sino que tenemos también que soportar a: quienes abusan tiránicamente que su poder, hasta que hayamos sido librados de su yugo. Pues si un buen príncipe es un testimonio de la bondad divina en orden a la salvaci6n de los hombres, un mal y perverso príncipe es un azote de Dios para castigar los pecados del pueblo. Por lo demás debemos tener como cierto, en general, que Dios da la autoridad a unos y otros, y que no podemos oponemos a ellos sin oponemos al orden de Dios.
Sin embargo hay que hacer siempre una excepción, cuando se habla de la obediencia debida a las autoridades, a saber: que esta obediencia no debe apartamos de la obediencia a Aquel cuyos mandatos deben anteponerse a los de todos los reyes. El Señor es el Rey de reyes y todos deben escucharle a Él sólo, pues Él habló por su santa boca, y a Él se le debe escuchar antes que a nadie.
En fin, tan sólo en Dios estamos sometidos a los hombres que han sido puestos sobre nosotros. Y si nos mandan algo contra el Señor, no debemos hacer ningún caso, sino más bien poner en práctica esta máxima de la Escritura: “Tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres”.


No hay comentarios:
Publicar un comentario